
A nivel global, los pueblos indígenas son reconocidos como protectores del medio ambiente. En el pueblo mapuche, las actividades de las industrias extractivas, la construcción de represas, la minería y las plantaciones de monocultivos tienen consecuencias devastadoras para el sistema de vida de las comunidades. Durante décadas, los mapuche protectores del medio ambiente se han opuesto, desactivado y en muchos casos detenido estos proyectos.
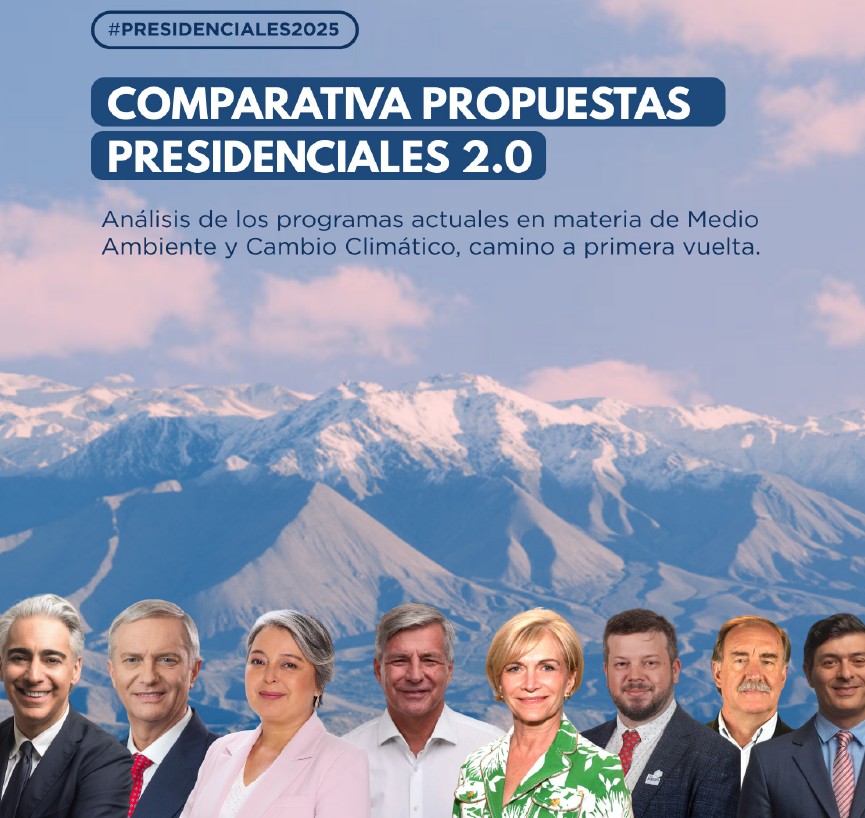
En el panorama general se observan dos polos. El primero corresponde a las candidaturas que intentan compatibilizar desarrollo económico y sostenibilidad, buscando equilibrar inversión, regulación y protección ambiental. El segundo, son los que privilegian la desregulación y la reactivación económica, con escasa incorporación de criterios ambientales. Dentro del primer grupo se encuentran Mayne-Nicholls y Enríquez-Ominami, que proponen fortalecer la regulación ecológica, junto a Jeannette Jara y Evelyn Matthei, quienes articulan el aumento de la producción minera o energética con mecanismos de resguardo ambiental. En el segundo grupo se ubican Parisi, Kast y Kaiser, que plantean visiones ideológicas centradas en la reducción de normas y una crítica abierta al ambientalismo, mientras Artés mantiene un enfoque estatista y productivista sin una estrategia ambiental clara.

Una interceptación telefónica al principal sospechoso, el empresario forestal Juan Carlos Morstadt, revela que este afirmó que a la defensora mapuche “la quemaron”
La familia de Julia Chuñil, dirigente mapuche desaparecida hace 11 meses, denuncia que una escucha captó al empresario Morstadt diciendo “la quemaron”. Acusan a la Fiscalía de ignorar esta prueba clave y, en cambio, fabricar un caso contra los hijos de la víctima, exigiendo verdad y justicia.
“La quemaron”: la impactante revelación sobre la dirigente mapuche Julia Chuñil Catricura
Este 01 de octubre, un clamor ciudadano recorrió Chile de punta a cabo a través de masivas manifestaciones que, en diversos puntos del país, alzaron la voz para exigir justicia por el caso de la desaparición de Julia Chuñil. Las protestas surgieron como una respuesta contundente a la persistente inacción y desatención que, según denuncian los manifestantes, han mostrado el Ministerio Público y el conjunto de instituciones estatales competentes, generando un profundo vacío de justicia y una crisis de credibilidad en las autoridades, en especial, luego de conocerse un revelador audio.
El caso de Julia Chuñil que remece a Chile: a casi un año de su desaparición, una interceptación telefónica al principal sospechoso, el empresario forestal Juan Carlos Morstadt, revela que este afirmó que a la defensora mapuche “la quemaron”. Esta impactante evidencia, conocida por la Fiscalía, contrasta con la acusación de la familia y sus abogadas de que el Ministerio Público ha desatendido deliberadamente esta línea de investigación. En su lugar, habría centrado sus esfuerzos en un presunto montaje para inculpar a los propios hijos de la víctima, generando una grave doble victimización y vulnerando el debido proceso.
La abogada de la familia, Karina Riquelme, fue categórica al exponer en un punto de prensa la prueba que el sistema de justicia ha mantenido en un segundo plano. Citando directamente el contenido de las escuchas autorizadas, Riquelme afirmó que “Morstadt se refiere a que ‘la quemaron’”, una conversación que incluso fue considerada en un documento de la investigación como un “indicio de conocimiento o participación en hechos posteriores a la desaparición”. Pese a la gravedad de esta revelación, las acciones de la Fiscalía se han dirigido a criminalizar a la familia, utilizando testigos con identidad reservada contra ellos, una estrategia que ya había sido denunciada masivamente tras los apremios ilegítimos sufridos por la hija de Julia, Jeannette Troncoso.
Frente a esta situación, la familia de Julia Chuñil, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, ha emitido un comunicado público donde, con profundo dolor, exige verdad y justicia. Hacen un llamado a la solidaridad ciudadana para manifestarse y presionar a que Juan Carlos Morstadt, a quien vinculan con hostigamientos previos a la dirigenta, diga dónde está Julia. Reafirman su lucha incansable para encontrar a su ser querido, darle un descanso digno y que su caso quede marcado en la historia como un símbolo de la lucha y resistencia mapuche.
Comunicado Público de la familia de Julia Chuñil Catricura
30 de septiembre 2025
Con mucho dolor en nuestros corazones, después de meses de búsqueda, manifestaciones, convocatoria y el apoyo de muchos, damos a conocer la noticia después de una larga investigación donde se descubre que el principal sospechoso que hostigada, le ofrecía dinero, etc , se hace el descubrimiento de un audio llamada. Julia Chuñil. “La quemaron”: Juan Carlos Morstadt reveló en llamada el destino de Julia Chuñil.
En el punto de prensa realizado hoy lunes 30/9 por parte de las abogadas, organizaciones de DDHH (Comité de ética contra la tortura y Amnistía internacional) y la presencia de Pablo, hijo y vocero de la familia, se anunció una prueba que remece la investigación por la desaparición de Julia Chuñil. Se expuso que el principal sospechoso,
Juan Carlos Morstadt Anwandter, en una interceptación telefónica autorizada, le dijo a su padre que a Julia Chuñil “la quemaron”. Esta impactante revelación, hecha a casi 11 meses de su desaparición, contrasta con lo que acusan es un montaje de la Fiscalía para inculpar a los propios hijos de la víctima, mientras se ignora la evidencia contra Morstadt, dueño del previo.
Pedimos mucho respeto y apoyo hacia la familia, en estos momentos tan difíciles, asimilando de no poder verla con vida, damos agradecimiento de todos por el apoyo que nos brindaron donde nos dieron fuerzas para seguir en su búsqueda, a casi un año de su desaparición, esperamos que se siga la investigación y que esta persona sea investigada y nos entregue a Julia Chuñil Catricura, hacemos un llamado a convocatoria para manifestar y exigir que esta persona diga donde esta, es difícil contener las lágrimas, como familia los mantendremos firmes para esperar a Julia,darle un descanso como se debe y prontamente que se haga justicia que esta persona pague por el dolor que le causó a la familia después de meses de tristeza, angustia, los intentos de montaje Hacia sus propios hijos y el asesinato de sus animales que eran parte de ella.
Julia Chuñil Catricura quedaras marcada en la historia como la gran mujer valiente que lucho por sus derechos y siempre orgullosa de tus raíces mapuches, nuestro símbolo de Lucha y resistencia.
Videos
Familia de Julia Chuñil revela pista clave sobre su desaparición
Turno AM
Canal Ciudadano: Testimonio de Karina Riquelme, abogada de la familia
Por: Equipo Comunicaciones Mapuche

La carta, señala: “Es imperativo que se detenga cualquier modificación regresiva a la Ley Lafkenche, que no cuente con nuestra consulta y acuerdo. Su rol será fundamental para revertir el racismo institucional y proteger un legado cultural y ambiental que es único en el mundo, que cumple un rol esencial en el equilibrio natural global, que está en peligro y que nos pertenece a todos.”
Carta abierta de los pueblos originarios costeros a los candidatos presidenciales
Regiones de Antofagasta, Atacama, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena, agosto de 2025.
Estimados candidatos a la Presidencia de la República de Chile:
Sra. Evelyn Matthei,
Sr. José Antonio Kast,
Sra Jeannette Jara,
Presente
Como comunidades de pueblos originarios, particularmente Diaguita, Colla, Chango, Mapuche Lafkenche, Mapuche Williche, Yagán y Kawésqar, de Atacama a Magallanes, nos dirigimos a ustedes con urgencia para defender una herramienta vital para la protección de nuestros derechos y de los ecosistemas marinos-costeros de Chile: la Ley N°20.249, conocida como “Ley Lafkenche”.
Esta legislación, que crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), no es un capricho, sino la respuesta a una invisibilidad y discriminación histórica, que permite a nuestros pueblos sostener el ejercicio de sus usos consuetudinarios y culturales en el territorio marino, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.
La protección de nuestros mares es vital para la salud del planeta. Este clamor emana con una urgencia cada vez mayor tanto desde la comunidad científica como desde el sistema jurídico internacional. La crisis climática se nos presenta ya cotidianamente con efectos devastadores en la vida de las personas en todo el globo, con fuertes aumentos de incendios, inundaciones, sequías, deshielos y con la extinción progresiva de especies vitales para los ecosistemas.
Sus efectos son catastróficos también en nuestra propia y larga faja costera. Quien la haya conocido hace 30 años sabe que el cambio es radical. De norte a sur, los suelos marinos se encuentran estériles y la disminución en la diversidad de especies marinas es estrepitosa.
Esperamos que cualquier política de Estado refleje esta realidad. La Ley N°20.249 cumple un rol clave en ella a través de la protección de culturas que se dedican a actividades costeras sostenibles.
Lamentablemente, asistimos hoy a una ofensiva política y comunicacional que busca desmantelar la Ley Lafkenche bajo el pretexto de "perfeccionarla". Sin embargo, las modificaciones actualmente impulsadas en el Senado obedecen principalmente a intereses económicos y cortoplacistas, y se fundamentan en argumentos carentes de sustento. Estas propuestas representan un grave retroceso en los estándares de protección.
Lo más preocupante es que este proceso legislativo se ha realizado fuera de la norma, sin respetar los procedimientos de consulta y participación establecidos por el Convenio 169 de la OIT, vulnerando abiertamente nuestra autonomía y el espíritu del marco legal internacional al que Chile adhiere.
Además, se sostienen sobre argumentos no fundamentados. Las insistentes acusaciones de "abuso" o “paralización arbitraria de actividades" por parte de las comunidades son injuriosas, carecen de evidencia empírica y buscan proyectar estereotipos negativos para justificar una agenda que privilegia el crecimiento económico de una industria por sobre los derechos ancestrales, la conservación de la riqueza natural y de las formas de vida rural tradicional.
Resulta vergonzoso que quienes aspiran a liderar el país desconozcan la ley que buscan desmantelar y repitan sin cuestionamiento las falsedades promovidas por sectores industriales que históricamente han incurrido en reiteradas faltas a la normativa. Acusan a nuestros pueblos de actuar con mala fe y de obstaculizar el desarrollo, pero hasta la fecha no existe ninguna denuncia formal ante Sernapesca por infracciones a la Ley N° 20.249.
Se nos exigió adaptarnos a los lenguajes institucionales y a formas ajenas de hacer política. Lo hicimos: dialogamos, nos manifestamos pacíficamente, desarrollamos estudios e investigaciones, construimos alianzas, lideramos la elaboración de regulaciones, normas y leyes que reconocieran en su propio marco jurídico nuestro derecho a existir, a no ser expulsados de nuestros territorios, a no ser forzados a adoptar estilos de vida urbana, despojándonos también de nuestras culturas. Sin embargo, no fue suficiente.
La modificación de la Ley N°20.249 no es solo un retroceso en derechos, sino un acto de discriminación racial en sí mismo. La persistencia de esta iniciativa legislativa, sumado al clima de hostilidad territorial que la acompaña, son una señal alarmante de que el histórico genocidio contra nuestros pueblos puede continuar bajo otras formas.
Solicitamos a ustedes, como futuros líderes de esta nación, que demuestren un compromiso real con la protección de los derechos de los pueblos originarios y la conservación de los ecosistemas marinos, además de un respeto a los mecanismos de diálogo y burocracia que tanto exigen hacia afuera.
Es imperativo que se detenga cualquier modificación regresiva a la Ley Lafkenche, que no cuente con nuestra consulta y acuerdo. Su rol será fundamental para revertir el racismo institucional y proteger un legado cultural y ambiental que es único en el mundo, que cumple un rol esencial en el equilibrio natural global, que está en peligro y que nos pertenece a todos.
Les invitamos a no hacerse parte de su destrucción. Les instamos a ser responsables y a no sumarse a las campañas de odio y noticias falsas. El desarrollo sólo será posible si admite la diversidad y resiste una proyección a largo plazo. Largo plazo como el tiempo que nuestros pueblos han perdurado junto a sus entornos naturales en este espacio compartido, hoy llamado Chile.
Respetuosamente,
Comunidad Yagán de Bahía Mejillones
Rodrigo Balfor, yagán
David Alday, yagán
Comunidad Kawésqar Grupos familiares Nómades del Mar
Taller de buceo Kawésqar Nómades del Mar
Comunidad Kawésqar at'ap Magallanes
Comunidad Kawésqar residente de Río Primero
Comunidad Aswal lajep, pueblo kawesqar
Comunidad indígena Diaguita Emma Piñones
Comunidad Indígena diaguita punta de lobo
Ismael Gerardo Hurtado Ardiles, diaguita
Asociación indígena multicultural costera inti chupika
Comunidad Indígena Changa Elly Morales
Mujer de Lucha Alguera y Ganadera
Agrupación Indígena Changos de Mama Cocha
Agrupación chango tierra del sol hornitos
Asociación wokinka kakana
Agrupación de Artesanos Changos de la Caleta Pan de Azúcar
Comunidad Indígena Changos Álvarez-Hidalgo y Descendencia
Comunidad Indígena Changa Juana Vergara y Familia
Agrupación Cultural y Social del Pueblo de Los Changos
Changos de El Quisco
Comunidad Changos Quebrada La Capilla
Artesanos del Balneario de Flamenco
Comunidad Benigno López Torres
Comunidad mapuche williche Viluko Lof Mapu
Comunidad Indígena Pu Wapi
Comunidad antunen rain
Comunidad Indígena de Buill
Choiñ che wapi quenac
Comunidad Lof peranchiguay Lafken mapu
Comunidad Ñamku antu
Comunidad indígena Nerkon
Comunidad indígena admapu kalafquen de Isla Llanchid
Comunidad Williche fundo Wequetrumao
Comunidad Originaria Liukura Fundo Coldita
Comunidad La Mecura Isla Mechuque
Comunidad Indígena Los Maitenes de Villa Quinchao
Comunidad Fotun Mapu
Consejo Único de Organizaciones y Asociaciones Mapuche de Cerro navia
Asociación de mujeres indígenas Taihuel
Coordinadora del territorio Trewako
Comunidad Indigena Zoncolle Budi
Comunidad Indígena Juan Huilcan
Lof Lonko Kolwe Paillan Paillao
Asociación de Comunidades Aylla Rewe Budi
Mesa Territorial de Comunidades Lafkenche Leufu
Comunidad indígena Weki will
Comunidad Rupanco las juntas
Ecmpo Wadalafken
Victor Uribe Canquil
Andrea Nicole Rain
Ariel Cristobal Henriquez Antilef
Luz Marina Maldonado Rauque
Martín Cornejo
Lautaro Cayupan Cayupange
Identidad Territorial Lafkenche
Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar

El episodio, titulado “Los pulmones del fin del mundo”, presenta una selección de testimonios y contenidos que abordan la vital importancia de los bosques patagónicos. Tanto las macroalgas como los árboles nativos son reconocidos por su capacidad para capturar carbono, incluso en mayor proporción que la selva amazónica
Desde los bosques submarinos de macroalgas hasta las extensas selvas nativas de Chiloé y la Patagonia, el nuevo episodio del podcast Voces de la Patagonia revela el poder oculto de los ecosistemas azul y verde del sur del mundo. Con testimonios científicos y comunitarios, se rescata su rol esencial ante el cambio climático y su frágil defensa.
El viaje sonoro de Voces de la Patagonia:
Escuchar: Spotify
Escuchar o descargar: Insuma TV
Escuchar o descargar: Ivoox
Un nuevo episodio del podcast Voces de la Patagonia propone un viaje sonoro al corazón del sur austral, destacando los bosques submarinos y nativos como verdaderos pulmones del planeta. En plena temporada de solsticio de invierno, el programa abre con una reflexión sobre los ciclos de renovación desde las culturas ancestrales, conectando la espiritualidad con la urgencia ambiental actual.
El episodio, titulado “Los pulmones del fin del mundo”, presenta una selección de testimonios y contenidos que abordan la vital importancia de los bosques patagónicos. Tanto las macroalgas como los árboles nativos son reconocidos por su capacidad para capturar carbono, incluso en mayor proporción que la selva amazónica. Estudios recientes los sitúan como aliados clave frente al cambio climático.
La investigadora de la de la Universidad de Magallanes Claudia Andrade Díaz, académica, aborda el vínculo entre los bosques de huiro flotador, la centolla y las economías costeras, resaltando su enorme riqueza en ese sentido. En paralelo, el biólogo marino Mauricio Palacios, de la Fundación Rewilding Chile y el Centro IDEAL de la Universidad Austral, profundiza en el valor de las macroalgas subantárticas, quien afirma a su vez, que estos bosques marinos no solo capturan carbono, sino que sostienen la biodiversidad de la Patagonia sumergida.
El episodio también incluye selecciones del reportaje internacional “El Imperio del Salmón” emitido por el canal español Antena 3 TV, que revela los impactos socioambientales de la salmonicultura en territorios de la Patagonia en Aysén. Voces como las de la médico veterinario Lisbeth Van Der Meer, retrata la crisis silenciosa generada por el uso excesivo de antibióticos. También la de Nelson Millatureo de Islas Huichas sobre los basurales de la gran industria salmonera en zonas costeros de la Patagonia.
La música también está presente, con la participación de la ülkantufe Karen Wenvl, acompañada en la dirección sinfónica y arreglo orquestal por Andreas Bodenhofer. Letra: Khano Llaitul. Tema: 'Yeyipun', canción que evoca la conexión espiritual con la naturaleza en este nuevo ciclo. Wenvl, creadora del método educativo Choyün, ha dedicado más de dos décadas a la revitalización lingüística a través de la música.
El documental “El Lamento del Mar”, producido por Roberto Jequier, también tiene un espacio en este episodio. La obra denuncia los daños irreversibles provocados por la industria salmonera en Chile y Noruega, y llama a una toma de conciencia sobre el origen de lo que se consume.
Conducido por Yohana y Alfredo de Minga Ancestral, y realizado por Defendamos Patagonia, este capítulo de Voces de la Patagonia invita a escuchar, sentir y proteger los ecosistemas azul y verde del sur del mundo. Un llamado urgente a reconectar con el territorio, desde la palabra, la ciencia y la memoria ancestral.
Escuchar: Spotify
Escuchar o descargar: Insuma TV
Escuchar o descargar: Ivoox

“Eliminar la Ley Lafkenche no es avanzar. Es retroceder en democracia, en descentralización y en respeto por quienes viven, trabajan y cuidan el borde costero desde mucho antes que llegaran los intereses industriales. La inversión no puede pasar por encima de la dignidad ni de los derechos colectivos”.
Es una falta de respeto a las comunidades:
El expresidente Eduardo Frei llamó a matar la Ley Lafkenche para impulsar la industria salmonera en Japón, generando críticas del senador Huenchumilla y la diputada Nuyado, quienes defendieron la normativa como un derecho humano y ancestral, acusando a Frei de favorecer intereses de grupos económicos sobre las comunidades costeras y el medio ambiente.
Los dichos de Frei: “Matar la Ley Lafkenche”
El exPresidente Eduardo Frei Montalva, embajador para Asia-Pacífico, generó controversia al afirmar en la Semana de la Minería de Expo Osaka que Chile debe "matar la Ley Lafkenche" para impulsar las exportaciones salmoneras. Sus declaraciones fueron respondidas con firmeza por el senador DC Francisco Huenchumilla y la diputada Emilia Nuyado, quienes defendieron la normativa como un derecho ancestral.
Frei, en su intervención ante empresarios japoneses, aseguró que la industria del salmón —donde Chile es el segundo productor mundial— podría duplicar sus exportaciones con inversión nipona, pero "lo primero que hay que hacer es eliminar la Ley Lafkenche, porque está matando al sector".
Lo que dijeron en la Conferencia Mundial de Océanos
Lo señalado por el exmandatario, se contrapone a lo planteado en la Conferencia Mundial de los Océanos, realizado en Niza (Francia) del 9 al 13 de junio, ocasión donde Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial de la ONU para el derecho humano a un ambiente sano, publicó un contundente artículo en El País de España, titulado «El pueblo mapuche como ejemplo de lucha de protección de las costas marinas».
En este artículo, la relatora destacó a la Ley Lafkenche —lograda tras años de lucha— como modelo clave, indicando: “A través de lo que ahora se conoce como Ley Lafkenche, estos pueblos lograron obtener derechos para gestionar y usar las zonas marinas costeras para actividades como la pesca, pero también para ceremonias religiosas y tradicionales, reconociendo y protegiendo así sus vínculos culturales y económicos con el mar”.
Senador Huenchumilla a Frei por Ley Lafkenche: “Con ese tono de prepotencia (…) la gente merece respeto”
El senador Huenchumilla respondió por medio de un video en redes sociales: "presidente Frei, usted está equivocado, en la forma y en el fondo". Criticó duramente el tono del exmandatario: " "En la forma usted no puede tratar a un sector social de esa manera, le va a matar su ley, que se dictó durante la Concertación y que responde a sus derechos ancestrales, usted apadrinando a los grupos económicos. ¿Con ese tono de prepotencia? Yo creo que la gente merece respeto. No estoy de acuerdo con usted".
También le señaló: "Y respecto al fondo, ¿quién le dijo a usted que la ley Lafkenche es la culpable de los problemas que pueda tener una industria terminada en el sector costero? Yo creo que sus asesores tienen que explicarle bien en qué consiste la ley Lafkenche. Y se va a dar cuenta que es un error", indicó el parlamentario de origen mapuche.
Agregó en su video Huenchumilla: “Se Lo digo porque ambos somos demócratas cristianos, tributarios de su padre Eduardo Frei Montalba”, recordándole que se la había jugado por los vulnerables, “por los campesinos, por los pobladores”.
Finalizó el senador por la Araucanía: “Yo entiendo que esos somos los demócratas cristianos. Entonces me dolió lo que usted dijo. Simplemente eso. Se lo digo con todo afecto. Nada más".
Ver video con los comentarios de Francisco Huenchumilla
Diputada Emilia Nuyado: “No se puede hablar de desarrollo matando los derechos de los pueblos Originarios”
Por su parte, la Diputada Emilia Nuyado (PS) rechazó y apuntó a una falta de respeto hacia las comunidades indígenas costeras y la pesca artesanal, calificando de “matonescos e inaceptables” los dichos del exmandatario. “No se puede hablar de desarrollo matando los derechos de los pueblos indígenas. La Ley Lafkenche no es una traba, es una herramienta de justicia territorial que protege el vínculo ancestral con el mar y garantiza la participación de las comunidades que históricamente han cuidado ese ecosistema”, afirmó.
La Ley Nº 20.249 —conocida como Ley Lafkenche— permite a comunidades costeras de pueblos originarios solicitar Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), reconociendo su relación espiritual, cultural y económica con el borde costero. Para la Diputada, el intento de eliminar esta norma responde a una mirada extractivista y centralista que invisibiliza a quienes habitan y protegen el litoral.
“El verdadero problema no es la Ley Lafkenche, sino la expansión desregulada de industrias como la salmonicultura, que ha contaminado fiordos completos, desplazado a la pesca artesanal y afectado la biodiversidad. Defender el mar no es un obstáculo, es una obligación ética y ecológica”, recalcó.
Además, la legisladora recordó que la actividad pesquera en Chile está regulada por ley y que no cualquiera puede ejercerla libremente sin inscripción ni autorización, por lo que los discursos que relativizan esta realidad solo contribuyen a desinformar a la opinión pública.
“La pesca no es un territorio sin ley. Las y los pescadores artesanales cumplen requisitos, están registrados y muchas veces son quienes primero denuncian malas prácticas y sobreexplotación. El expresidente Frei debería reconocer eso antes de atacar una ley que precisamente ordena y protege el uso del mar”, afirmó la diputada.
La parlamentaria llamó al Gobierno y al Congreso a fortalecer, no debilitar, las herramientas de resguardo territorial y participación comunitaria, y pidió respeto por las comunidades costeras y los pueblos originarios del sur de Chile.
“Eliminar la Ley Lafkenche no es avanzar. Es retroceder en democracia, en descentralización y en respeto por quienes viven, trabajan y cuidan el borde costero desde mucho antes que llegaran los intereses industriales. La inversión no puede pasar por encima de la dignidad ni de los derechos colectivos”.
Finalmente, la diputada dijo “finalmente quiero señalar que el problema nunca ha sido la Ley Lafkenche, el problema lo tiene el propio Estado porque no ha tenido la capacidad de poder generar las administraciones y la coordinaciones que se tienen que establecer con los pescadores y comunidades de los Pueblos Indígenas y que finalmente estas terminan conflictuando porque no hay presupuesto para que se puedan establecer estas administraciones, entonces no tiene que ver con una situación de modificación ni menos de la eliminación de la ley, sino que tiene que ver con un tema de carácter administrativo y que hoy este gobierno tiene que llevar a cabo”.
Por Equipo Comunicaciones Mapuche

La Conferencia de la ONU sobre los Océanos (Niza, 9-13 junio 2025) reunió a Estados Miembros y referentes de la sociedad civil, como el pueblo mapuche y territorialidades williche-lafkenche, para abordar amenazas como industrias extractivas y conservación excluyente.
Pueblo Mapuche fue destacado en Conferencia Mundial de Océanos: “Es un ejemplo de protección de las costas marinas”
Mientras sectores políticos en Chile debaten debilitar la Ley Lafkenche, la relatora de la ONU Astrid Puentes destaca en su artículo en El País sobre la lucha mapuche por la protección costera.
Conferencia de la ONU en Niza destaca liderazgo mapuche en protección costera: El escrito de la Relatora Astrid Puentes en Diario El País
Durante cinco días, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos reunió a delegaciones globales en Niza para fortalecer compromisos con la protección marina. Entre los participantes, destacó la presencia de una delegación mapuche-williche-lafkenche, que visibilizó las amenazas de industrias extractivas y políticas de conservación que excluyen a comunidades ancestrales. Su mensaje resonó en un contexto crítico: en Chile, sectores políticos y la gran industria salmonera impulsan iniciativas para debilitar la Ley Lafkenche, único marco legal que reconoce derechos consuetudinarios sobre el borde costero.
En paralelo al evento, Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial de la ONU para el derecho humano a un ambiente sano, publicó un contundente artículo en El País de España, titulado «El pueblo mapuche como ejemplo de lucha de protección de las costas marinas». Puentes subrayó cómo la triple crisis planetaria (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación) impacta el océano y los derechos humanos, destacando que comunidades como los lafkenche son «fuente de esperanza» con su gestión ancestral del maritorio.
La Relatora enfatizó que la Ley Lafkenche —lograda tras años de lucha— permite a estas comunidades gestionar zonas costeras para pesca, ceremonias y protección cultural, un modelo clave frente a la expansión de industrias como la salmonera. Sin embargo, advirtió que la falta de inclusión de pueblos originarios en decisiones globales y la gobernanza oceánica fragmentada agravan la crisis. «Proteger el océano es proteger derechos humanos», insistió, criticando el aumento proyectado de extracción de gas en alta mar (+55% para 2050).
El artículo también cuestiona la «débil ambición política» y la corrupción que obstaculizan acuerdos internacionales, mientras celebra redes globales de sociedad civil y científicos que exigen acciones integradas. La Conferencia en Niza, señaló Puentes, es una oportunidad para priorizar derechos humanos y conocimientos indígenas en la declaración final, cuyo Plan de Acción debe «detener la destrucción y promover protección real».
Para profundizar en este análisis urgente, se recomienda leer el artículo completo de Astrid Puentes Riaño en El País: «El pueblo mapuche como ejemplo de lucha de protección de las costas marinas», un llamado a reconocer el liderazgo indígena y actuar frente a la crisis oceánica.
El pueblo mapuche como ejemplo de lucha de protección de las costas marinas
Por: Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial de la ONU para el derecho humano al ambiente sano, limpio y sostenible.
Una de las particularidades más asombrosas acerca del océano es que la existencia de cada uno de los seres que habitamos este planeta depende de él. Incluso quienes vivimos tierra adentro estamos conectados con el océano y, por ende, su salud repercute en nuestras vidas. Y aunque en este momento se vea amenazado, hay acciones que se pueden tomar para protegerlo.
Actualmente, la triple crisis planetaria, que incluye el cambio climático, (https://elpais.com/noticias/cambio-climatico/) la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica, son un riesgo para el océano. Es también un tema urgente de derechos humanos, ya que el océano es un gran bioma que regula el clima planetario, brinda balance a los ecosistemas y nos interconecta a todas y todos al ser fuente de vida y alimento. Además, es esencial para la economía, transporte y también las tradiciones. Por eso, cuando hablamos del océano, hablamos de derechos humanos.
Actividades como la extracción y uso de petróleo, gas y carbón, así como la creciente contaminación por plástico, pesticidas y otras sustancias tóxicas, causan un enorme impacto negativo en el océano. Esto se extiende a las personas, especialmente a las poblaciones vulnerables, como pueblos indígenas y comunidades costeras que dependen directamente de él. Sin embargo, dichas comunidades también implementan múltiples acciones que están contribuyendo a proteger el océano y que son fuente de esperanza y aprendizaje para su protección.
Un ejemplo es el pueblo mapuche lafkenche de Chile y sus acciones para proteger su maritorio, como le dicen a su territorio en las costas marinas. La expansión industrial de la producción de salmón, que ha afectado a la biodiversidad local.
La falta de coordinación y la fragmentación, marcada por múltiples niveles de intervención, impide que se cumplan y da lugar a una gobernanza ineficaz del océano, agravada por la escasa ambición política, la corrupción y la falta de transparencia.
Como respuesta, estas comunidades propusieron al Gobierno reconocer la presencia ancestral y las prácticas tradicionales de los pueblos costeros indígenas en la legislación. A través de lo que ahora se conoce como Ley Lafkenche, estos pueblos lograron obtener derechos para gestionar y usar las zonas marinas costeras para actividades como la pesca, pero también para ceremonias religiosas y tradicionales, reconociendo y protegiendo así sus vínculos culturales y económicos con el mar.
El reconocimiento de derechos a las comunidades costeras es esencial, pues alrededor de 500 millones de personas dependen de la pesca a pequeña escala y, así como el pueblo mapuche lafkenche, muchas de ellas son pueblos indígenas y comunidades costeras cuyos conocimientos, experiencia y tradiciones sirven para proteger la vida del océano. Sin embargo, en muy pocas ocasiones son incluidas en los procesos de toma de decisiones, a pesar de ser claves para encontrar soluciones.
Las actividades que afectan al océano afectan a los derechos a la vida, la alimentación, la vivienda, el trabajo, la cultura y, por supuesto, al derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible. A pesar de que es urgente reducir el consumo de combustibles fósiles, se prevé un aumento del 55 % de la producción mundial de gas en alta mar de aquí a 2050, sobre todo en África y América Latina.
A esto se suma otro factor que agrava la situación: una gobernanza oceánica débil y fragmentada. Hay más de 600 acuerdos regionales e internacionales que abordan la compleja interdependencia de los derechos humanos, las actividades económicas y los ecosistemas marinos. A pesar de ellos, la falta de coordinación y la fragmentación, marcada por múltiples niveles de intervención, impide que se cumplan y da lugar a una gobernanza ineficaz del océano, agravada por la escasa ambición política, la corrupción y la falta de transparencia.
Este panorama evidencia la urgencia de avanzar la efectividad de las acciones para proteger el océano. Cada vez hay más trabajo de redes globales, formadas por la sociedad civil, pueblos costeros y la comunidad científica, que alzan la voz y piden que el océano sea entendido y atendido como uno solo cuando se habla de protegerlo.
De ahí, que la Tercera Conferencia del Océano de Naciones Unidas que se celebra en estos días en Niza, en Francia, ofrece una oportunidad para reconocer la importancia de llegar a acuerdos que tengan en el centro los derechos humanos y una perspectiva de ecosistemas.
Hay gran expectativa respecto a la declaración voluntaria que Estados, actores privados y sociedad civil firmen para la conservación y uso sostenible del océano. Este Plan de Acción debe tener en cuenta las interrelaciones del océano con la vida y la subsistencia de las personas y, también, reconocer la importancia del conocimiento y trabajo de las comunidades costeras y pueblos indígenas. Dicha declaración y el Plan de Acción deben reconocer y responder la situación real y urgente a la que el océano se enfrenta, para contribuir realmente a detener las actividades que causan su destrucción y avanzar en acciones que promuevan su protección.
Proteger el océano es proteger nuestro derecho al ambiente limpio, sano y sostenible, pero también proteger todos los derechos relacionados y, sobre todo, proteger la humanidad y los ciclos de vida que dependen de él. A fin de cuentas, en el océano se originó la vida de nuestro planeta.
Por: Equipo Comunicaciones Mapuche

El reportaje de Antena 3 TV, canal líder de España, expone los impactos de la industria salmonera en la Patagonia chilena: contaminación por plásticos, uso excesivo de antibióticos, muerte de buzos y persecución de lobos marinos. Comunidades locales denuncian la destrucción de sus economías locales y ecosistemas, mientras expertos alertan sobre riesgos sanitarios.
Una investigación de Antena 3 TV, reveló los impactos más oscuros de la industria del salmón. Bajo el título “El Imperio del Salmón”, el reportaje recorrió fiordos patagónicos, evidenciando los profundos efectos sociales, ambientales y laborales de esta industria transnacional, dominada por empresas transnacionales como la noruega MOWI.
En la Patagonia chilena, el equipo periodístico fue testigo del nivel de ocupación marina: “Entonces esos puntos rojos son concesiones salmoneras, todo esto. Una invasión. En el fondo termina siendo un Far West, en el cual ellos están en los fiordos, hacen lo que quieren, nadie los fiscaliza y la ciudadanía tampoco puede hacerlo”, señala parte del relato. En Puerto Aguirre, una vecina recuerda: “Antiguamente había playas donde ibas a bañarte, hoy no puedes porque el fondo del mar está contaminado”.
Ver Reportaje “El Imperio del Salmón”; Antena 3 TV, España
En Chile, Defendamos Patagonia ha compartido en redes sociales un primer extracto del reportaje: “Un Reportaje SORPRENDENTE que está dando la vuelta al mundo (…) Desde el canal más visto de España, develan los impactos de la industria salmonera en la ¡PATAGONIA de CHILE!(…) Un reportaje de alto impacto que desenmascara los efectos ambientales y sociales de la industria salmonera en la Patagonia chilena: contaminación por plásticos, destrucción de ecosistemas marinos, uso excesivo de ANTIBIÓTICOS (100 veces más que Noruega), muerte de buzos, matanza de lobos marinos y desplazamiento de la pesca artesanal”.
Ver resumen 1 de Defendamos Patagonia
Ver resumen 2 de Defendamos Patagonia
El reportaje también constató los cambios drásticos en la economía local. Un buzo artesanal relató: “Lo que es almeja, saldrían 800 kilos por buzo. Hoy en día están sacando 300 kilos”. Una pescadora añadió: “Me gustaría que siguieran trabajando porque toda persona necesita un trabajo y la salmonera se lo está dando. Pero me gustaría que se fuera más lejito, no tan cerquita de lo que nos pertenece, que es nuestro territorio”. Aunque la industria prometió generar 28 mil empleos, solo se han concretado 17 mil, según indica el reportaje.
Las denuncias laborales también marcaron el relato. Un exoperario de piscifactoría expuso: “Siempre se incumplieron normas. Hay muchos accidentes graves en la salmonicultura. Personas que han muerto, hubo un montón de buzos que han tenido mal de presión. Tenemos una mortalidad por buzo gigantesca”. Afirmó que la presión patronal los obligaba a romper protocolos de seguridad.
El equipo evidenció imágenes de lobos marinos objeto de disparos. “¿Le está disparando? Sí, le está disparando”, dice un testigo, señalando que las salmoneras consideran a estos animales protegidos como plagas. El video mostró también instalaciones abandonadas y basura acumulada bajo las jaulas flotantes: “Lo que cae al agua… abajo se quedó. En todos los centros encontramos exactamente lo mismo”.
En Galicia, España, pescadores artesanales están en pie de guerra contra la instalación de salmoneras noruegas. Uno de ellos fue categórico: «Aquí en Galicia no nos hables del salmón. Y en esta ría menos, porque lo odiamos. Odiamos el salmón de piscicultura (…) Una mafia, una mafia. Prometieron muchos puestos de trabajo, muchas ventas. Ocuparon con sus jaulas un espacio en el mar donde antiguamente se mariscaba y se pescaba y nos desplazaron de ese lugar y al final la empresa dio un concurso de acreedores, dejó las jaulas allí tiradas durante un largo tiempo hasta que el gobierno autonómico tuvo que encargarse de retirarlas porque la empresa se esfumó y nada más. Y claro, no le queremos muy bien ni al salmón ni a la industria del salmón, porque es que además la competencia que nos hacen es bastante desleal».
Otra denuncia se refiere al uso de peces salvajes para alimentar salmones de cultivo: “El salmón está cogiendo de los océanos pescado para hacer harina, para alimentar a sus salmones… Deja sin alimento a las especies que captura la pesca artesanal», también se señaló que los ingresos de un pescador gallego han caído en 500 euros mensuales.
“A mí me gustaría que volviera la pesca artesanal porque le da vida a la isla”, señala una habitante de Puerto Aguirre en la región de Aysén, Chile, destacado por Ante 3 TV en su reportaje.
Uso y abuso de antibióticos
La conductora del reportaje pregunta a la médico veterinaria Lisbeth Van Deer Meer: «¿Qué diferencia hay entre el uso de antibióticos en Europa y el uso de antibióticos aquí, en la producción chilena?». Responde la entrevistada: » Nosotros utilizamos casi 339 toneladas de antibióticos. 339 toneladas. Exactamente, más de 100 veces lo que se usa en Noruega. Entonces, el problema que tenemos, efectivamente, es que no hemos podido encontrar una solución para manejar estas enfermedades, ya sea con vacunas o con otro tipo de manejo y tratamiento. Por ejemplo, el antibiótico que se está usando en su gran mayoría en Chile es el florcinicol. Algún día ese antibiótico ya no va a funcionar». Pregunta la conductora: «¿Es traspasable la resistencia de los antibióticos de los salmones a las personas?», responde la médico veterinaria: «Efectivamente, nosotros pedíamos por ley de transparencia todos los datos de antibióticos, biomasa, mortalidad. Y esta información nunca se nos quiso dar. Entonces fuimos a cortes de apelaciones, a la Corte Suprema y la Corte Suprema al final dijo que sí, esta información tiene que saberla los consumidores».
Playas cubiertas de basura salmonera
Defensores del territorio marino, muestran en el reportaje playas de islas de la Patagonia aysenina cubiertas de basura salmonera: «Como pueden ver, acá es parte de la basura que nos regala la industria salmonera a estos territorios (…) Esto es el reflejo de que la industria no cumple ninguna de las normativas, ni siquiera sanitarias, porque la industria no debiese tener un plan de recoger basura, no debiese generar basura. Todo es cabo, mira, todo es cabo. Plástico la mayoría, todo lo que la industria produce es plástico (…) Toda la basura se va quedando debajo. Está ya toda la isla por debajo llena de plástico. Es lo que han encontrado por aquí”, resaltan las imágenes y el relato.
Otra dirigente, señala: “Alimento completo para salmoneres. Esto era de un maxi-bag que trae muchos kilos. Este es del 6 de enero del 2015.Esta es de conservación de mortalidades no apto para consumo humano. Si la etiqueta tóxica llegó, parte del producto también. Para después eliminar estos salmones». Pregunta la conductora: «¿Se refiere a los salmones que se mueren en las granjas?». Respuesta dirigenta: «Sí. Irritante, manipular con gafas, protectoras, antisalpicaduras, mascarillas, guantes de PVC, polietileno, pecheras y botas plásticas, porque es algo que está hecho para que te descompongas del material orgánico. Alimento completo medicado. Mowi Chile. Esto es de Mowi».
Salmón de cultivo versus salmón salvaje
El reportaje destaca al salmón salvaje de Alaska como alternativa sostenible. Con menos grasa y más omega-3, su producción no usa antibióticos y preserva ecosistemas. «Es un superalimento natural, sin aditivos ni residuos de piensos», explica un productor gallego que factura 900.000 euros anuales con este modelo ético.
Expertos gastronómicos y científicos comparan ambos salmones: el salvaje tiene color más intenso y grasa saludable, mientras el de cultivo muestra tonalidades apagadas por dietas artificiales. «Es como comparar un pollo enjaulado con uno de campo», señala un chef. Estudios confirman que el salvaje tiene más proteínas y equilibrio omega-3/6, clave para combatir inflamaciones.
El reportaje cierra con un mensaje: reevaluar el costo real del salmón de cultivo industrial. Mientras la industria promete desarrollo, sus impactos ambientales, sanitarios y sociales «no son sostenibles», concluye la narración.
Por: Territorios Comunicaciones

La Fundación Escazú reportó que en 2023 hubo amenazas contra 20 defensores ambientales en Chile. América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden la naturaleza.
¿Dónde está la defensora ambiental Julia Chuñil?
El colectivo G80 entregó una carta en el Palacio de la Moneda dirigida al presidente Gabriel Boric exigiendo esclarecer la desaparición de Julia Chuñil Catricura, defensora ambiental mapuche de 72 años, desaparecida hace más de seis meses en el sur de Chile bajo amenazas previas y en un contexto de violencia estructural contra activistas ambientales según denuncias difundidas por EFE Verde.
Escritoras, artistas y docentes del colectivo G80 entregaron este jueves una carta al presidente Gabriel Boric para exigir que se profundice la búsqueda de la defensora medioambiental mapuche, Julia Chuñil Catricura, desaparecida hace seis meses en la localidad rural de Máfil, en el sur de Chile, informó la agencia internacional EFE Verde.
El grupo, que conmemora a Gabriela Mistral como figura del “Día de la Poesía Chilena”, firmó la misiva en su nombre. Según reportó EFE, la carta fue entregada en mano por la poeta y vocera Sol Danor en el Palacio de La Moneda y exige “medidas efectivas para proteger a estos líderes y garantizar su seguridad”.
En palabras recogidas por EFE Verde, la carta subraya que “es fundamental que el Estado chileno cumpla sus obligaciones en materia de Derechos Humanos y se garantice la seguridad y protección de su pueblo”. El texto, leído en voz alta en el patio frontal de La Moneda, agrega: “Quiero manifestarle, presidente Boric, que me tomo la libertad de escribirle esta carta, porque dediqué mi vida a Chile (…) ¿Dónde está Julia Chuñil?”.
Julia Chuñil, de 72 años, recibió amenazas previas a su desaparición. La familia sostiene que “la sacaron del campo” y vincula su ausencia a intereses “económicos y políticos”. La investigación, hasta hoy, se mantiene bajo estricta reserva.
EFE Verde destacó que Julia Chuñil presidía desde 2014 la Comunidad Indígena de Putreguel, donde lideraba la defensa de tierras ancestrales frente a la deforestación. Su desaparición ocurrió en un contexto de histórica disputa territorial entre el Estado, empresas forestales y comunidades mapuche en el sur del país.
En declaraciones a la agencia internacional, el presidente de la Fundación Escazú Ahora, Sebastián Benfeld, denunció la falta de implementación del Acuerdo de Escazú, ratificado por Chile en 2022. “No hay una implementación cabal”, dijo, recordando que se cumplieron ya más de 100 días sin novedades en el caso.
La Fundación Escazú Ahora, citada por EFE, reportó que en 2023 hubo amenazas contra 20 defensores ambientales en Chile, de los cuales un 65 % son mujeres. América Latina, según la misma fuente, sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden la naturaleza.
La agencia internacional también recordó que el caso de Chuñil evoca el de la defensora mapuche Macarena Valdés, muerta en 2016 en circunstancias aún no esclarecidas tras oponerse a un proyecto hidroeléctrico en la misma región. Su muerte se presentó como suicidio, tesis que la familia siempre rechazó.
Actualmente, la familia de Chuñil mantiene una querella por secuestro, homicidio o femicidio contra quienes resulten responsables. Según reportó la agencia internacional, el presidente Boric se comprometió públicamente a diciembre pasado a seguir el caso “hasta el final”, compromiso que hoy el colectivo G80 exige honrar.
Ver el video en la plataforma de EFE Verde.
Por Equipo Comunicaciones Mapuche